¿Qué son las armas biológicas? Un recorrido por su utilización a lo largo de la historia bélica
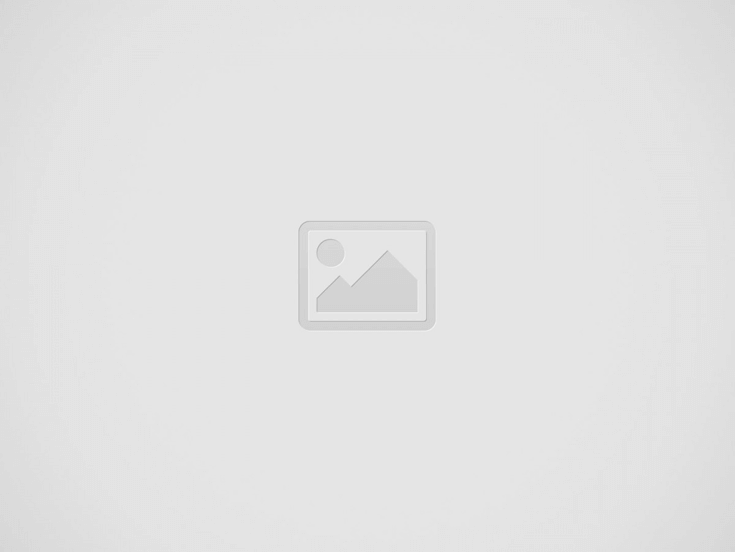

Entre las múltiples teorías de la conspiración que rodean al SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, una de las favoritas del público es la de que estamos ante un arma biológica creada en un laboratorio y lanzada por Estados Unidos o China. Aunque la comunidad científica asegura que el origen del nuevo coronavirus solo puede ser natural, el bulo ha servido para sacar a escena un término que ha protagonizado sucesos de la historia para olvidar: las armas biológicas.
Llamamos arma biológica a todo ser vivo, virus o cualquiera de sus productos tóxicos empleado con el fin de producir la muerte, incapacitar u ocasionar lesiones a seres humanos, animales o plantas. A lo largo de la historia, distintas potencias beligerantes han experimentado con ellas para el desarrollo de armamento debido, entre otros factores, a su bajo coste económico y su elevada capacidad destructiva en objetivos civiles y militares.
Tanto la ONU como distintas convenciones internacionales, conscientes de la capacidad y la facilidad de destrucción de los mismos, han establecido convenios de regulación para evitar su uso y proliferación.
Microorganismos y pestes históricas
Aunque Antonie van Leeuwenhoek ya observó microorganismos en 1665, no fue hasta dos siglos más tarde cuando Louis Pasteur sentó las bases de la Microbiología actual. Luego hubo que esperar al siglo XIX para que un médico alemán llamado Robert Koch estableciera la relación causa-efecto entre infección y microorganismo.
Sin embargo, incluso antes de adquirir todo ese conocimiento, el ser humano ya era conocedor de los efectos nocivos de las enfermedades infecciosas, que recibían el nombre genérico de “pestes”. Grandes pestes o epidemias de la historia como la Peste de Atenas (430 a.C.), la Peste de Siracusa (396 a. C), la Peste amarilla (550, d. C) o la gran epidemia de Peste Negra (1347-1352 d. C) mostraron a nuestros antepasados la tremenda fragilidad de la civilización. Pero además les permitieron aprender a emplearlas para su propio beneficio como “agentes bélicos invisibles”.
La historia esté repleta de ejemplos. Sin ir más lejos, en 1346 los cadáveres de los soldados mongoles de la “horda dorada” que murieron por la peste fueron lanzados con catapultas sobre la ciudad de Kaffa (la actual Feodosia, en Crimea), provocando un notable número de bajas. Se ha especulado que, entre otras, esta pudo ser una de las causas de la llegada de la Peste Negra a la Europa medieval.
También existen registros de que durante la Guerra de los Cien Años el ejército inglés lanzó animales en descomposición sobre distintas ciudades francesas, diezmando su población.
La última referencia histórica sobre el uso de la peste como arma biológica data de 1710. Fue ese año cuando las tropas rusas atacaron la actual Tallin (entonces en poder de los suecos) arrojando cadáveres infectados sobre la ciudad.
Un aliado más en las guerras del siglo XX
Durante la Primera Guerra Mundial (1914 -1918) se intensificó el desarrollo tanto de armas convencionales como biológicas, silenciosas pero igualmente efectivas. El gobierno alemán envió por valija diplomática de cartas contaminadas con Bacillus anthracis, agente causal del carbunco o ántrax, al personal civil dispuesto a cooperar en Finlandia, Rumanía, EEUU y Argentina.
Aunque la iniciativa más importante la tuvo el médico Anton Dilger (1884-1918). Este espía del Tercer Reich creó un laboratorio clandestino en su casa destinado a producir cantidades ingentes de Burkholderia mallei y de B. anthracis. Con estas bacterias pretendía contagiar a animales en los puertos, y así, en el caso de que Estados Unidos enviase equinos a Francia o Reino Unido, llegarían infectados con alguno de estos microorganismos. Paradójicamente, Diger se encontraba en 1918 en Madrid y murió víctima de la “gripe española”.
Al terminar la Gran Guerra y constatar los efectos devastadores tanto de las armas químicas como de las biológicas, se firmó el Protocolo de Ginebra de 1925, que fue ratificado por la Liga de Naciones en 1929 (precursora de las Naciones Unidas). Este protocolo fue firmado en primer lugar por Francia en 1926 y luego ha sido ratificado por hasta las 138 naciones actuales.
A pesar del protocolo, cuando el Ejercito Imperial Japonés (1867-1945) creo en 1931 el “Departamento de purificación de aguas y prevención de epidemias”, conocida como Unidad 731, lo que en realidad hizo fue poner en marcha la equivalente japonesa de la Schutzstaffel nazi, donde desarrolló experimentos con agentes biológicos en seres humanos.
En cuanto a Estados Unidos, su programa de armas biológicas arrancó de forma oficial en 1943 bajo el gobierno de Frankin D. Roosevelt. El Programa Biológico Norteamericano, dirigido durante décadas por el microbiólogo William C. Patrick, tomó como sede las instalaciones de Fort Detrick (Maryland), donde se realizaron importantes investigaciones sobre guerra biológica. William C. Patrick declaró a los medios de comunicación que a lo largo de sus 27 años de trabajo se habían conseguido obtener armas biológicas con al menos 7 agentes.
Estos no fueron los únicos países en el siglo XX que desarrollaron investigaciones en esta línea. También lo hizo el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial en la base militar de Porton Down; o la antigua URSS con la creación de 52 centros para producir los virus de viruela, rabia y la bacteria Salmonella tifi durante la Guerra Fría (1945-1985); e incluso Canadá, que puso en marcha un programa tanto defensivo como ofensivo de guerra biológica a mediados de siglo.
Convenios internacionales ante la amenaza
Como ya se ha indicado, el protocolo de Ginebra de 1925 inició la regularización de la producción y uso de las armas biológicas. Luego, en 1972, fue ampliado con la Convención sobre Armas Biológicas y Toxicológicas (CABT).
Más adelante, en el año 1991, la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas estableció un grupo de trabajo para abordar el tema (VEREX). Y en 2004 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció la Resolución 1540, que emite informes anuales sobre el seguimiento internacional del uso y fabricación de agentes biológicos como armas de destrucción masiva.
En el ámbito biológico es difícil trazar una línea divisoria entre la investigación y el desarrollo. Un país puede desarrollar agentes bélicos en instalaciones destinadas a la investigación. Sin embargo, es evidente que la defensa contra las armas biológicas es una prioridad que debería preocupar a todos los países.
Domingo Marquina Díaz, Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Universidad Complutense de Madrid; Antonio Santos de la Sen, Profesor del Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología, Universidad Complutense de Madrid y Javier Vicente Sánchez, Investigador Predoctoral del Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología, Universidad Complutense de Madrid
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
Esta entrada fue modificada por última vez en 29/04/2021 14:16
Ciencia, naturaleza, aventura. Acompáñanos en el mundo curioso.