La historia de la Humanidad es una sucesión de pandemias, pero no aprendemos
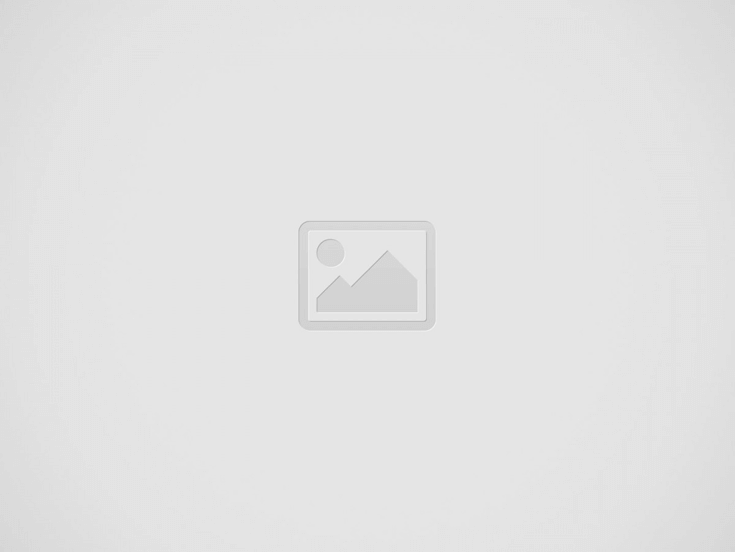

Si la memoria individual ya tiende a ser falible y a autoengañarnos, en el caso de la colectiva estos sesgos y caprichos aún se acentúan más: “El conocimiento se puede perder en tres generaciones”, aseguraba el historiador económico Santiago M. López. La crisis provocada por la COVID-19 se nos aparecía como un suceso excepcional cuando, en realidad, más que ante un cisne negro nos hallamos ante una catástrofe anunciada.
De hecho, la historia de la Humanidad está pespunteada de sucesivas pandemias que han diezmado periódicamente el mundo. Hasta tal punto que historiadores como Walter Scheidel incluyen las epidemias entre los “cuatro jinetes del apocalipsis”, junto con las guerras, las revoluciones y los colapsos civilizadores que han ‘nivelado’ violentamente las desigualdades de cada período histórico".
Incluso el biogeógrafo Jared Diamond cerraba su reciente “Crisis” apuntando la probabilidad de una próxima emergencia sanitaria especialmente virulenta.
A estas voces en el desierto, cuyo eco únicamente encontramos en epidemiólogos e investigadores diversos, podríamos sumar las advertencias previas representadas por episodios anteriores de virus respiratorios como el SARS, el MERS o el H1N1.
Ninguno de ellos tuvo el impacto de la actual COVID-19. Y no lo tuvieron porque, en este caso, la pandemia sí que hizo realidad la teoría del queso suizo –todo lo susceptible de fallar, falló–, pero además muy pocos países aprovecharon aquellas primeras crisis para testar y preparar respuestas ante amenazas mayores.
Volver la mirada a la Historia
Inmersos en la emergencia hospitalaria y ante un horizonte de postpandemia que fluctúa entre el pesimismo apocalíptico y el optimismo tecnófilo, quizás valga la pena recuperar antecedentes históricos que nuestra memoria colectiva ha desdibujado.
El referente más similar y más citado es, sin duda, la denominada gripe española de 1918. Iniciada en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, sus efectos fueron más mortíferos y globales que el mismo conflicto bélico. Laura Spinney, la principal especialista sobre aquellos hechos, calcula que este ‘jinete pálido’ provocó entre 50 y 100 millones de víctimas.
En España, la primera ola afectó especialmente a Castilla y, como las autoridades se negaron a cancelar las fiestas de San Isidro y a cerrar los centros escolares y mercados, se calcula que sólo en Madrid murieron unas 10 000 personas en tres meses.
La segunda ola se produjo tras el verano y se alargó hasta los primeros meses de 1919, impactando con especial dureza sobre Cataluña. En grandes cifras, se calcula que ocho millones de españoles (el 40% de la población) se contaminó y las víctimas superaron el cuarto de millón. Todavía se produjo un tercer rebrote en 1920 con 20 000 muertos, sobre todo criaturas menores de 4 años.
En general, la epidemia afectó especialmente a las zonas urbanas y, por ejemplo, Barcelona alcanzó las 350 defunciones diarias en los peores momentos. Sorprendentemente, como destaca el historiador Borja de Riquer, este drama no ocupó demasiados titulares de prensa –el estado de guerra declarado por el presidente Antonio Maura también lo dificultaba– y la gente parecía más interesada en las vicisitudes políticas internas y bélicas externas: “I, cosa encara més greu, aquella pandèmia, de fet, va desaparèixer de la memòria oficial”.
Tras la gripe española, la dictadura de Primo de Rivera
Más bien y con excepciones contadas como la del valenciano doctor Joan Peset, ante las evidentes carencias de la actuación española –se rumoreó que el propio rey Alfonso XIII estuvo convaleciente–, el episodio se aprovechó para lanzar la idea interesada sobre la necesidad de un cirujano de hierro capaz de (se decía) regenerar España, figura que el 1923 se encarnó en el general Miguel Primo de Rivera.
A nivel más general, la experiencia de la gripe española nos legó una serie de aprendizajes básicos, como la apuesta por la higiene y la ciencia. También, en palabras del geógrafo económico Richard Florida, el comportamiento ejemplar y el compromiso solidario de ciertos individuos y colectivos (movimientos obreros en las zonas industriales) fue destacable, tanto en 1918 como ahora, a la hora de reivindicar equipos de protección y condiciones de trabajo seguras.
El confinamiento, la respuesta más efectiva hace un siglo
Volviendo a lo sucedido hace un siglo, el confinamiento fue a menudo la respuesta más efectiva, pues lo contrario únicamente acentuaba los efectos devastadores de la epidemia, como ocurrió en Zamora, donde el obispo lo fió todo a las misas multitudinarias.
Hoy, nuevamente, hablamos de distanciamiento social preventivo, y tan solo minorías radicales e iluminados cuestionan esta certeza. Por desgracia, en algunos casos estas medidas son inalcanzables, evidenciando desigualdades vergonzosamente normalizadas como las de los campos de refugiados. Porque la realidad es que, mientras no se disponga de una vacuna efectiva, las cuarentenas han sido y todavía son la única medida efectiva, aunque para mayor garantía necesitan de unas autoridades organizadas (y legitimadas) y (se benefician) de una ciudadanía comprometida e informada.
El azote del cólera en el siglo XIX
Sin necesidad de rememorar las grandes plagas medievales y modernas, ya a finales del siglo XIX encontramos diferentes episodios, sobre todo de cólera –mucho más mortífero que el tifus o la fiebre amarilla– que golpearon diferentes lugares de la geografía española.
En el caso de Mallorca, como han explicado recientemente los demógrafos Pere Salas y Joana Maria Pujadas (siguiendo los trabajos pioneros de Isabel Moll), la isla vivió 28 acordonamientos entre 1787 y 1899. Se trataba de cordones armados, a partir de 1884 únicamente formados por militares, que garantizaban el aislamiento de la zona afectada.
Precisamente hace ahora dos siglos, la zona del Levante mallorquín desde donde escribo estas líneas quedó confinada. La epidemia no fue más allá de los pueblos de Son Servera, Artà, Capdepera y Sant Llorenç des Cardassar, pero la mortalidad en el interior del cordón se elevó hasta el 60% en el caso concreto de la población serverina.
Los antecedentes históricos nos muestran como la Humanidad recaemos en los errores y parece que redescubrimos los aciertos. Evidentemente, no todo es tan simple. Existen aspectos que muestran una mejora, como la investigación científica y el conocimiento acumulados, pero otros han empeorado como la reducción de la biodiversidad.
Como decíamos al principio, la memoria colectiva es corta y, tras el desastre combinado de la gripe española y la Primera Guerra Mundial, llegaron los felices años 20. Por lo tanto, nada descarta que, a pesar de las promesas de contrición y de futuros sostenibles, aprovechando el ‘renacimiento’ animal, a rebufo de nuestro confinamiento, nada cambie.
Si lo hace, confiemos en que, entre todos los caminos posibles, escojamos aquel que pasa por la ciencia, la empatía y la sostenibilidad. No convirtamos un virus en una postpademia orwelliana al estilo Covid-1984.
Jaume Claret, Historiador. Profesor agregado en los Estudios de Artes y Humanidades, UOC - Universitat Oberta de Catalunya
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
Esta entrada fue modificada por última vez en 29/04/2021 14:16
Ciencia, naturaleza, aventura. Acompáñanos en el mundo curioso.