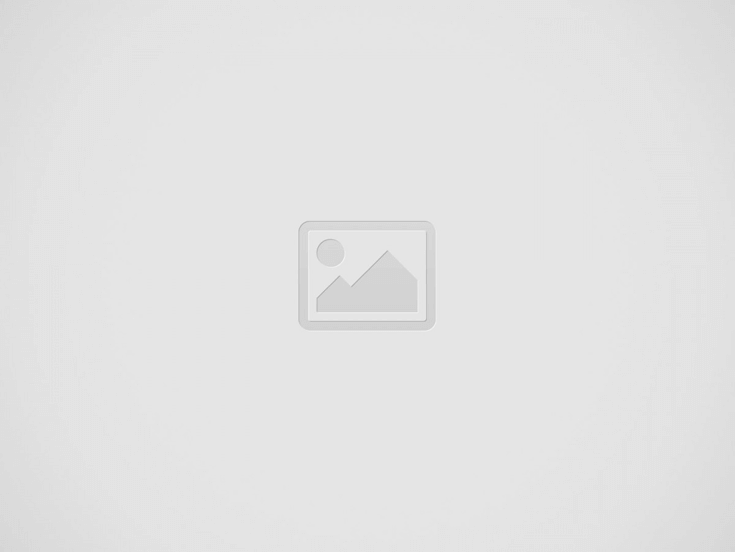

La normalización del fascismo
¿Cuál es la manera apropiada de informar sobre un fascista?
¿Cómo se debe cubrir el auge de un líder político que va dejando un reguero documental que da cuenta de su anticonstitucionalismo, racismo y enaltecimiento de la violencia? ¿La prensa debe destacar el hecho de que el individuo en cuestión actúa en los márgenes de las normas sociales establecidas o debe, por el contrario, resignarse a transmitir que quien gana unas elecciones es “normal” por definición porque su liderazgo refleja la voluntad del pueblo?
Estas fueron las cuestiones a las que la prensa estadounidense tuvo que hacer frente tras el ascenso de los líderes fascistas en Italia y Alemania durante los años veinte y treinta del siglo pasado.
Líder vitalicio
Benito Mussolini conquistó el poder en 1922, al culminar la marcha sobre Roma secundado por 30.000 camisas negras, y tres años después se declaró líder vitalicio. Aunque estas acciones no casaban con los valores estadounidenses, Mussolini gozaba del trato favorable de los medios norteamericanos, que le dedicaron al menos 150 artículos entre 1925 y 1932, la mayoría de ellos en un tono amable, neutral o pretendidamente difuso.
El Saturday Evening Post incluso se atrevió a publicar por fascículos la autobiografía del Duce en 1928. Varios medios, desde el New York Tribune hasta el Chicago Tribune, pasando por el Plain Dealer de Cleveland, reconocían que el nuevo “movimiento Fascisti” empleaba unos “métodos algo duros” al tiempo que elogiaban la salvación de Italia frente a la extrema izquierda y valoraban la revitalización de su economía. Desde la perspectiva de estos medios, el anticapitalismo que surgiría tras la Segunda Guerra Mundial en Europa sería una amenaza mayor que el fascismo.
Curiosamente, mientras la prensa consideraba al fascismo un novedoso “experimento”, cabeceras como The New York Times solían asegurar que el movimiento había devuelto a lo que llamaban la “normalidad” a un país turbulento como Italia.
Por el contrario, periodistas como Hemingway y medios como el New Yorker rechazaron de plano la normalización de una figura antidemocrática como la de Mussolini. Y John Gunther, de Harper’s Magazine, le dedicó un afiladísimo perfil sobre su manipulación de una prensa estadounidense que no era capaz de resistirse a los encantos del dictador.
El “Mussolini alemán”
El éxito de Mussolini en Italia legitimó a los ojos de la prensa estadounidense el ascenso al poder de Hitler, al cual apodaron entre finales de los años veinte y principios de los treinta el “Mussolini alemán”. Dada la positiva acogida al italiano por parte de los medios, Hitler comenzó su andadura desde un punto de partida favorable a sus propósitos. Además, gozaba de la ventaja que le otorgaba el impresionante salto del Partido Nazi en las urnas desde finales de los veinte, cuando era una opción marginal para los teutones, a 1932, año en que ganó holgadamente las elecciones federales.
Sin embargo, parte de la prensa menospreciaba a Hitler al considerarlo poco más que un bufón. Era un “histérico extravagante” de “beligerante discurso” cuya apariencia, según Newsweek, era “caricaturesca” y “recuerda a Charlie Chaplin”. Cosmopolitan, por su parte, afirmaba que era “tan locuaz como inseguro”.
Cuando el partido de Hitler vio incrementada su influencia en el Parlamento, e incluso después de haber sido investido canciller en 1933 (alrededor de un año y medio antes de hacerse con el poder de manera dictatorial), numerosos grupos mediáticos estadounidenses vaticinaron que sería desplazado por políticos más tradicionales o que tendría que moderar su discurso. Tenía un séquito de adeptos, sí, pero estaba formado por “votantes fácilmente impresionables” embaucados por “doctrinas radicales y remedios vacuos”, sostenía el Washington Post.
Ahora que Hitler tenía que trabajar con un gobierno, el New York Times y el Christian Science Monitor pronosticaban que los políticos “serios” acabarían con el movimiento nazi. Ya no le bastaría con tener un “agudo sentido del instinto dramático”. A la hora de gobernar, su falta de “sensatez” y su reducida “profundidad de pensamiento” lo dejarían expuesto.
De hecho, el New York Times escribió que la llegada de Hitler a la cancillería solo serviría para “dar cuenta al pueblo alemán de su propia futilidad”. La prensa se preguntaba entonces si Hitler no se arrepentiría de no haber pujado en la carrera por el Gabinete, donde seguramente habría asumido un número de responsabilidades mayor.
Si bien la prensa norteamericana tendía a condenar el documentado antisemitismo de Hitler a principios de los años treinta, se produjeron excepciones notables. Algunos periódicos no dieron importancia a episodios de violencia contra ciudadanos judíos alemanes, de los que aseguraron que se trataba de propaganda como la que proliferó durante la Primera Guerra Mundial. Numerosos diarios y periodistas, incluso aquellos que condenaban la violencia de manera categórica, repitieron una y otra vez, en un esfuerzo por alcanzar la normalidad, que las agresiones eran cosa del pasado.
Los periodistas eran conscientes de que no podían criticarlo con vehemencia si querían seguir teniendo acceso al régimen nazi. Tanto era así que un locutor de la CBS no informó sobre la paliza que sufrió su propio hijo a manos de unos camisas pardas por no haber saludado al Führer. Cuando Edgar Mowrer, corresponsal del Chicago Daily News, escribió en 1933 que Alemania se estaba convirtiendo en “un manicomio”, las autoridades germanas conminaron al Departamento de Estado de los Estados Unidos a llamar a capítulo a sus reporteros. Allen Dulles, quien posteriormente llegaría a ser director de la CIA, trasladó a Mowrer que “estaba tomándose la situación alemana demasiado en serio”. Así las cosas, el editor de Mowrer le buscó un destino fuera de Alemania, ya que temía por su vida.
Hacia finales de la década de los treinta la mayoría de los periodistas estadounidenses se habían dado cuenta del error que habían cometido al subestimar a Hitler o al no ser capaces de visualizar la gravedad de los actos que podía llevar a cabo. No obstante, se produjeron algunas vergonzosas excepciones, como la oda al régimen que compuso Douglas Chandler para el reportaje Changing Berlin de la revista National Geographic en 1937. Por su parte, Dorothy Thompson, que había calificado a Hitler en 1928 como un hombre de una “insignificancia asombrosa”, se percató de su desacierto hacia la mitad de la década siguiente, momento en que, al igual que Mowrer, comenzó a dar la voz de alarma.
“Nadie puede reconocer a un dictador antes de que él mismo se quite la careta”, argumentó en 1935. “No se presenta a las elecciones con la vitola de dictador, sino que pretende representarse a sí mismo como el instrumento de la voluntad nacional”, añadió. Trasladando la lección a Estados Unidos, escribió: “Si tuviéramos un dictador, sin duda aparentaría ser uno de los nuestros y tendría por propósito defender a capa y espada los valores americanos tradicionales”.
John Broich, Associate Professor, Case Western Reserve University
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
Esta entrada fue modificada por última vez en 29/04/2021 14:11
Ciencia, naturaleza, aventura. Acompáñanos en el mundo curioso.